Solos, los wichí buscan la miel del monte para matar el covid

Por Silvana Melo / APe
Hace dos días lo mató el covid. Nueve meses tenía el bebé wichí internado en el hospital Perón de Tartagal, víctima del castigo ancestral que parece caer sobre las cabezas de las comunidades de Santa Victoria Este. Donde los niños mueren de a racimos en el verano por hambre, diarrea y deshidratación. Sin agua ni monte. Del otro lado de la ruta 86, muchos originarios huyeron hacia lo que queda del monte, en cercanías del Bermejo. Se alejan de los criollos en busca de su farmacia natural. Recogen la miel, el eucaliptus y los yuyos que calman la tos y abren los pulmones para respirar. Porque en el hospital ya no hay lugar ni oxígeno ni un catre para quedar internado en un pasillo. Tartagal hierve de covid y el sistema de salud se descascara y cae, débil como los huesos originarios que apenas sostienen su historia de cinco siglos.
Desnudos quedaron los wichí cuando el agronegocio, palacio del capitalismo criollo, los dejó sin monte y les puso el aire libre como única casita, a merced de los vientos. Como lo define Rosa Rodríguez, la maestra bilingüe de Carboncito. Ellos que vivían adentro, con los medicamentos colgando de los árboles junto al alimento, con los yuyos esperando a los dolores, con los bichos que comerían en el almuerzo después de la caza. El desmonte los dejó inermes y solos.

En el primer semestre de 2020, en medio del aislamiento y la cuarentena, la tala siguió en pie como el virus maldito que muerde los hilos de la naturaleza. Y corta la tanza invisible que sostiene la vida. En esos seis meses se desmontaron 38.852 hectáreas de bosques nativos. Dos mil más que en el mismo tramo del año pasado. Sólo en Salta, Chaco y Formosa, donde los wichí y los qom se mueren como la hierba bajo el veneno, fueron 24 mil. Como la misma muerte avanza la frontera agropecuaria para hospedar a la soja y la ganadería. Aun incendiando los montes, los cerros y los humedales. Aquello que muere y murió. Lo que no tiene remedio.
El bebé de Santa Victoria Este tenía covid. Antes tuvo hambre. Y la ausencia total de un sistema de salud que llega a las puertas de las comunidades pero no entra. Y sólo deja, en soledad abrumadora, a médicos como Rodolfo Franco, viviendo en Misión Chaqueña y a cargo de los 6.000 habitantes de Misión y Carboncito. Los padres del bebé que murió tienen covid. Y nadie sabe dónde ni cómo están. Si aislados, controlados o solos. Como siempre en esta vida.
Mientras en Santa Victoria Este –al borde de la frontera- ya se desborda el covid, Tartagal sufre un virtual colapso del sistema. La médica epidemióloga Gladys Paredes –ahora diputada provincial- no pudo terminar de describir en la Cámara, acosada por la angustia, lo que pasa en el Hospital Perón (*).
El doctor Rodolfo Franco vive en Misión Chaqueña. “Acá las cosas están horriblemente mal, en todo Salta –dice a APe-. Acá en el norte hay 15 respiradores en el hospital de Orán, 3 o 4 en Tartagal, uno en Embarcación. Si se dispara el virus estamos en el horno como en Jujuy”. La ambulancia a las que las comunidades pueden acceder –para 6.000 personas- se quedó sin chofer. “Tomó licencia porque tiene 60 años y es hipertenso”. El médico también está en condiciones de tomarse esa licencia. Pero sigue trabajando igual. Con 45 años en la medicina y unos cuantos viviendo a 40 kilómetros de Embarcación. Con su “gran familia de 4.000 personas”.
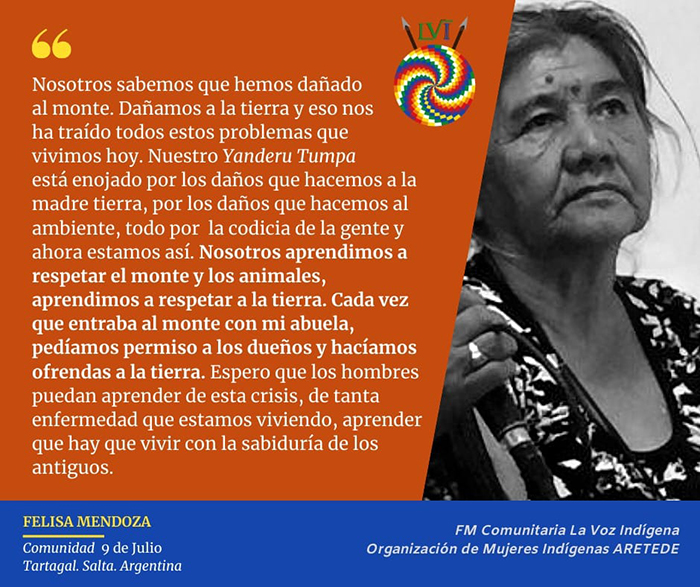
Más allá de la ruta 86 las comunidades de Rivadavia Banda Norte se exiliaron del hospital Perón. “Nosotros estamos enfrentando a una pandemia sabiendo que el hospital colapsó. No hay médicos, no hay enfermeros. Es por eso que salimos a buscar miel y yuyo del monte que calman la tos y la fiebre. Estamos acudiendo a lo que conocemos”, dijo Nancy López, cacica de la comunidad Mi Troja(**).
Ellos se van curando solos. Van a lo que queda del monte y buscan los remedios. No los registra el Ministerio de Salud. No forman parte de ninguna estadística.
“Sabemos que la miel calma la tos y eso buscamos en el monte. Comemos hierbas que bajan la fiebre y salimos a buscarlas para hacernos baños. Nuestros conocimientos no se han olvidado y volvemos a ellos en estos momentos de crisis”. Dice Nancy que “no hay nada más para nosotros. No nos llega asistencia ni medicamentos. Y ya no nos queda ni monte”.
Rosa Rodríguez vive en Carboncito, a 250 kilómetros de Santa Victoria Este. “Estamos muy preocupados y muy inseguros –dice a APe-. La gente sale a comprar a Embarcación, a 40 km, donde hay muchos casos ya. Por ahora no llegó el virus, pero la gente por necesidad de medicamentos, de alimentos, sale. Y un día va a llegar”.
En tiempos en que se discute si la telefonía móvil e internet son servicios esenciales, Rosa admite que en su comunidad se enteran poco de lo que pasa. “Estamos incomunicados. No tenemos radio ni tele. La señal de celular es malísima”. El poder criollo de la porteñidad enjuga las lágrimas de las empresas concentradas mientras en los confines de este mundo las comunidades wichí viven en el siglo 19.
Unos 200 niños van a la escuela en Carboncito en tiempos de vieja normalidad. Hoy “nos mandan la actividad para los docentes indígenas. Y los docentes acercamos a los niños las actividades en su lengua”. Cuando Rosa va a las casitas de sus alumnos “veo que el niño no comió”.
“Yo escucho a la gente grande, a los ancianos, que dicen que cuando esto entre va a ser un caos para nosotros”, lamenta Rosa, consciente de que “nosotros vivimos en una bolsa de sufrimientos”. A los que ahora se suma la inminencia del virus, que ya está parando en las esquinas de las comunidades para colarse cuando alguien deje la puerta abierta.

“Nosotros vivimos en el aire libre. Con algún techito de plástico, sin vivienda digna. Acá uno sale, se encuentra con otro que tiene el virus y se lo lleva a casa. Y no es fácil entrar al hospital. Pasan cosas desagradables. Hace falta una ambulancia, si hay un accidente o alguien grave no hay ambulancia, hay que llamar y hasta que vienen pasan 4 horas”. Y es el espacio entre la vida y la muerte. Ese tramo decisivo y mínimo por el que transitan cada día.
Dice el doctor Franco que “el hospital (de Embarcación) tiene un solo oxígeno, en el quirófano. No hay médicos suficientes y uno de ellos ya tiene covid”. Embarcación es el vínculo con los alimentos y los medicamentos. Pero también la entrada del virus. Por eso “la gente trata de no ir a la ciudad. Pero no hay mucha conciencia de lo que está pasando. En el pueblo no se usa barbijo, se apiñan en la entrada de la salita y yo tengo que separarlos todo el tiempo. El bicho ya está en Embarcación y aquí no hay ningún caso pero va a haber. Porque se viaja constantemente para buscar comida”. Y tiene miedo. El médico tiene miedo. Por él y por todos. Por esa inmensa familia de cuatro mil personas.
Franco sabe que los módulos alimentarios para atender la desnutrición en Santa Victoria Este no llegan desde hace dos meses. O llegan mal. Sabe que es el sistema. Pero también la necesidad extrema. “Todos sabemos que las cosas a veces llegan escasas, porque las chorean. Si no se las roban arriba, las roban en el medio o abajo. Hay gente que da la vida por un paquete de arroz. El que reparte, el que hace la bolsa. Todos sufren penurias”.
Ellos, dice Franco, mirando a su comunidad, “tenían la tierra para cazar y el río para pescar; son cazadores recolectores, no tuvieron nunca la tierra para hacer agricultura o ganadería”. Ahora “les han puesto alambrado por todos lados. No los dejan entrar. Entonces tienen que mendigar comida y pasan hambre”. Mientras tanto, “la minoría de Salta, un 20%, que es la gente blanca, detesta a los pueblos originarios. Y quiere que desaparezcan”.

Ahora “ya no tenemos ni monte. Ya no tenemos refugio. Estamos expuestos al aire libre, no hay nada que nos proteja, no tenemos vivienda. Cuando está fresco el coronavirus viene con el viento y uno piensa se colgó de un árbol y se quedó ahí, pero ahora que no hay árboles, entonces se viene”, dice Rosa en una lectura de extrema lucidez. Porque era el monte el que guardaba los virus en su equilibrio perfecto.
Los wichí no tienen agua. No hay agua buena para tomar, no hay abundante para el cultivo, no hay para la higiene. Mangueras larguísimas que explotan en el medio. Bidones criminales de glifosato cargados del agua para el uso cotidiano. No existe el acceso desde la tierra. No hay pozos ni bombas. Y cuando aparece un programa nacional que ofrece el acceso y vence el 28 de agosto (pasado mañana) los funcionarios mandan a una página web desde donde hay que descargar los formularios, imprimirlos, llenarlos y presentarlos en las lejanas oficinas del sistema.
Ellos no tienen nada. Ni señal ni datos móviles ni impresora ni posibilidades de llenar ninguna cosa que les facilite un pozo de agua para no morirse. Y vencerá el plazo y pasará otra vez el sueño sin cumplir como el tren que pasa de largo en su estación. Así lo relata Rosa, con la serenidad de su mansa rebeldía.
Mientras tanto, como ya no hay monte, “entra mucho el viento”. Y lo va secando todo. Como a la esperanza percudida que todavía cuelga de la rama de un palo santo.-
(*) Revista Norte
(**) Diario El Tribuno, Salta



One Response to Solos, los wichí buscan la miel del monte para matar el covid