La familia tergiversada. Sociología del Narcotráfico Parte III
El camino de construcción hacia los hijos de la droga por consumo, por delito. O por ambos. Y la minoría resiliente.

Por Laura Etcharren
Una cocina comedor. Una lamparita cuelga de un cable improvisado de un techo descascarado. Una mesa. Sobre la misma un cartón de leche y dos vasos. Un plato con galletitas dulces. Otro plato con cocaína y otro con marihuana. Una tarjeta de crédito y varios chips entremezclados con bolsitas.
Un celular. Un cuaderno abierto con el dibujo de una casita y una flor. Algunos marcadores sueltos.
Se trata de la mesa de la dualidad. Merienda y negocio. Negocio y merienda.
La tarea de los niños atraviesa el concepto de escuela y familia. Instituciones básicas fundamentales para el desarrollo humano integral.
Las sustancias que deben ser acondicionadas para la venta emanan olores. Químicos entremezclados con el vaso de leche rodeado, a su vez, de trocitos de pastillas mientras los pequeños, sentados a la mesa, asisten al espanto que no comprenden.
La naturalización de la escena asombra al mismo tiempo que espanta.
¿Qué te gustaría ser cuando seas grande? Dealer, responde el pequeño de siete años.
La trama se visualiza durante un allanamiento. Luego de la irrupción al domicilio, el niño de cinco años no puede quitar las manitos de su pecho. Él, quería ser bombero.
Una escena descarnada.
La opacidad de la casa se potenciaba a medida que se desarrollaba el operativo.
Ni las camas de los menores eran ajenas al delito. Escondían droga debajo de los colchones.
Exposición bárbara al delito. Exposición de potencial muerte a la ingesta inocente.
La socialización con la droga
Berger y Luckmann se convierten en los sociólogos fundamentales para analizar una escena de la vida cotidiana de los hijos de la droga.
La socialización primaria es el proceso por el cual un individuo se convierte en miembro de la sociedad. Y lo hace mediante la internalización de normas, valores y conocimiento a través de la familia. Un proceso clave y determinante para la construcción de la identidad y el ejercicio de la vida.
La familia cumple un rol esencial en la construcción de la subjetividad del niño, generando mecanismos para el aprendizaje.
Un hogar es un espacio de cuidado y apego pero cuando la droga ingresa todo cambia. Todo muta.
La socialización primaria es la interacción con sus otros referentes en el universo del hogar como antesala de lo que será la socialización secundaria.
En el caso de los hijos de la droga la socialización primaria se ve afectada y contaminada con las normas que impone el negocio narco. Todo se distorsiona.
El otro referente es la familia en el rol de narcomenudistas y la socialización mencionada es el contacto con la droga como instrumento de un negocio. La misma forma parte de los elementos que se sirven a la mesa, generando una internalización delictiva de la realidad. Es decir, la actividad ilícita se convierte en parte de la interacción en la casa.
Usos y costumbres anclados en el desapego por la vida conducen a una socialización secundaria procaz. Sin frenos inhibitorios.
El superyó y la construcción de la instancia psíquica al revés
La construcción del superyó de Freud se «infecta» con la internalización de «normas morales» delictivas las cuales se propagan como valores sociales también trastocados para encarar la socialización secundaria.
Los niños que crecen en estos contextos ilegales ven vulnerada la construcción de su superyó al experimentar otras alternativas que van a tener influencias, en primera instancia, negativas en la regulación de su conducta y la formación de su personalidad.
«Un negocio como cualquier otro pero con una ganancia mucho más ligera». «No puedo tener un lugar aparte así que acá concentramos todo». «Los pibes de ahora no son cagones como los de antes». El relato de un «padre» en devaluación para justificar sus acciones.
Bajo las características mencionadas en éste ensayo que surge de las investigaciones y el trabajo de campo es que emergieron y emergen los hijos de la droga. Hijos que se dividen en tres.
Los que son observadores pasivos de la tabla prostibularia que conjuga útiles escolares con útiles de corte y que por edad no juegan un papel determinado en la estructura criminal. Los que consumen sustancias psicoactivas desde el vientre materno o a los que les suministran estupefacientes -porros- como si fuese una actividad lúdica. De estos, algunos mueren en la temprana edad. Y otros siguen los pasos de sus progenitores. Las generaciones 2.0. Los herederos del negocio narcocriminal.
Aquellos que en ese contexto sin otros diferentes que los ayuden a configurar herramientas de resiliencia pasan de la pasividad a la actividad operativa de un negocio que mata.
Que no por ser a menor escala es menos violento y que no por suceder en una casa es menos peligroso. Al contrario.
«El narcomenudeo necesita sí o sí de armas porque en los barrios los territorios no se arreglan con chamuyo. Se arreglan con bala», detalla un puntero.
Como proyecto de muerte la droga deja secuelas que son imborrables. Sin embargo, hay jóvenes que logran rescatarse por sí mismos. Éste es el último grupo.
Son pocos pero los hay. No avanzan en la cadena del delito. La rompen. Se van de sus casas. Se separan de sus familias. Se reconstruyen y en esa reconstrucción, la escuela como espacio de contención es vital. No importa la edad. Aunque también existe un bagaje congénito.
«Desarrollé una fuerza que no te puedo explicar. Sabía que lo que veía no estaba bien. Veía sufrir a mi madre. La policía era una mala palabra. Le tenía terror. Mi mamá murió en ajuste de cuentas y a las 15 me fui de mi casa. Viví en la calle. Hacia changas. Nunca robé y la droga me pasaba todo el tiempo por la cara. Encontré todo tipo de personas. Terminé la escuela de grande. No soy un ejemplo. Ahora soy un hombre que como pibe hice lo que pude. La droga nunca fue una opción para mí. Hoy soy mozo y tengo una nena a la que la cuido con todo pero sé que es un riesgo que está siempre aunque no se lo vea», es el testimonio de Manuel. Quien no se define como un ejemplo más allá de sus reconstrucciones resilientes.
Argentina ya perdió a una generación en la droga y va camino a una nueva pérdida. Esas pérdidas nos pertenecen y son un fracaso colectivo forjado desde el simulacro institucional de la lucha contra el narcotráfico y el poco serio abordaje de los consumos problemáticos.
No obstante, nuestra situación no es aislada. Somos parte de la mundialización del narcotráfico en donde la globalización, positiva en muchísimos términos, ha sido fatal para la descomposición social frente a la falta de políticas públicas sostenidas como políticas de estado que brinden información y contención.
Los hijos de la droga nos interpelan. La familia como célula de la sociedad se escapa como arena entre los dedos de una mano.
La tergiversación de la familia potencia el proyecto de muerte y en ese proyecto la deuda ya no es inmensa, es prácticamente impagable.

Espacio publicitario
«Tu muerte es mi ganancia». Sociología del Narcotráfico II
«Acá, así como me ves, algún día fui otra cosa. Tuve un techo, un lápiz y un papel. Hoy solo tengo pastillas para olvidar lo que no tengo y floto mejor que en un colchón», me contó Pablo. El hombre que ingresó al universo del consumo creyendo que podía entrar y salir. Pero Pablo solo entra y sale de los hospitales.
Lleva 15 años de consumo y aún así se presume superior en su relato.
Pablo se quiebra en el silencio. Se contradice. Su dualidad es la jactancia y la pena. Aunque también la náusea.
Pablo es la voz de muchos otros. Esas voces que habilitaron cantidad de discursos plagados de lugares comunes para analizar el tema de los consumos problemáticos.
Nos adentramos en un mundo oscuro. Caminamos como observadores directos por la degradación de la droga. Asistimos a la mística del consumo. Trabajamos para que las emociones del otro nos atraviesen y así poder comprender cómo se llega a construir una subjetividad de muerte como un plan de vida.
Al trabajo de campo llegamos con herramientas y construimos otras. Las entrevistas abiertas son las más ricas. La falta de un hilo conductor permite entender que en el fondo existe hastío. Rechazo contenido.
La náusea acompaña los discursos que forman parte de las escenas de la vida cotidiana. Nada se oculta. Todo se exhibe. El exhibicionismo del consumo de sustancias psicoactivas trascendió la esfera de lo privado.
Jean Paul Sartre ayuda a entender el espanto del consumidor que se envuelve en su mentira. Su entorno miserable le genera cantidad de sensaciones. Sentimientos encontrados. Prevalece el malestar cuando bajan los efectos. La euforia o la falsa calma.
Aparece la náusea en el ser que no encuentra una razón. Un propósito superador que se debate en la contingencia de los sucesos bajo una única certeza; el llamado a la muerte. Un llamado al que confronta con repugnancia, desafiándolo contradictoriamente.
Hacia la construcción de un potencial delincuente culposo fundido en la dialéctica del Amo y el Esclavo
En las sociedades los problemas de salud mental, más allá de las adicciones, no son aceptados abiertamente como una realidad que forma parte de los tejidos sociales y por ende de algunas composiciones familiares. Es decir, exteriorizar los desequilibrios psíquicos tiene más tabúes que reconocer el consumo de las sustancias psicoactivas.
El imaginario colectivo impuso que es más fácil aceptar una adicción a las drogas que reconocer un problema de salud mental definido. Sin embargo, que la droga sea causa no es proporcional a que sea consecuencia.
La detección de la patología de base es fundamental para no distorsionar el tratamiento del paciente. Y no distorsionar el tratamiento es prevenir la construcción, por ejemplo, de un potencial delincuente culposo.
La droga quita el nivel de «represión» necesario para la vida en sociedad. El deterioro que la ingesta de las sustancias psicoactivas genera en el lóbulo frontal es progresivo y la línea hacia la comisión de hechos no deseados es sumamente delgada. Es como jugar a una ruleta rusa en donde el estupefaciente es el amo y el consumidor el esclavo.
La sociología del narcotráfico entrelazada con la sociología del delito nos permite tomar una de las dialécticas Hegelianas para explicar ataduras y dependencias. Se trata de la Dialéctica del Amo y el Esclavo descripta en la «Fenomenología del Espíritu». Dialéctica que versa entre el conflicto y el reconocimiento.
La droga como sentimiento de pertenencia y destaque para la obtención de un espacio. Dealer y consumidor en un conflicto de intereses se reconocen y perciben necesarios para existir.
El narco con la droga como instrumento de poder es el amo que ve en el consumidor a su esclavo con la droga como proyecto de muerte.
«Por una dosis de paco le vendí mi virginidad a un dealer. Hoy soy parte de ese pequeñísimo mundo que la puede contar», relata Silvina con los ojos que traspasan el horror.
Una relación de dominación y resistencia en donde el que resiste también se envuelve en esa misma resistencia forjando una estructura miserable e incorrecta. Sin continentes integrales.
Dos ecuaciones que se pierden en el amateurismo del abordaje se imponen en el territorio de la anomia.
Dos ecuaciones, a continuación, que marcan un horizonte de pérdida plausible de ser prevenido.
«A menor edad, menor percepción de peligro».
«A menor información, mayor inclinación al consumo».
Estas ecuaciones nos explican porqué el ingreso a la cadena del consumo es cada vez más temprano y porqué aumenta el número de consumidores en el mundo desafiando al narcotráfico a reinventar la oferta para hacerle honor a la frase criminal: «Tu muerte es mi ganancia».
Un proyecto de poder contable y rentable que se hizo inmenso por connivencias gubernamentales y consumidores que representan una parte de lo que es la miseria mundial.
«La marihuana de hoy es la cocaína de ayer»
La droga en las voces de los consumidores reunidos en ronda. Las ollas de consumo que conforman un paisaje paralelo individual con rebote colectivo. Testimonios en distintos escenarios unidos por el mismo fracaso: la pérdida de una generación y el impulso de pérdida de otra.
«Soy un trabajador vacío. Trabajador ya no. Vacío sí. No tengo laburo y tampoco expectativas. La droga me encontró y no la dejé ir más».
“La droga es mi locólogo (en referencia al psiquiatra). El porro me calma».
“No elegí estar acá pero elegí quedarme”.
“Entrar es fácil. Hoy te digo que no veo salida. Es un viaje en donde cada estación es una droga nueva”.
«María es mi música. Allá donde no veo nada siempre está María».
«Nos juntamos a consumir para cuidarnos entre nosotros. Para que ninguno se zarpe». «En éste sector hay mucha marihuana. Se consume como un marlboro y no es joda».
«Yo le digo a los pibes y las pibas que si están con las pasti que no chupen porque te podes ir más rápido».
“Yo sé que robar o matar puede ser el próximo paso. También sé que puede ser mi propia muerte”.
“El alcohol es mi paco cuando no tengo otra droga”. «Entre un rivo y un porro, un porro. O lo que de».
“Yo sé que me estoy despidiendo de la vida”. Y otra chica agrega «Pero que sea a lo grande».
La calle y la droga son socias en el mundo. El cielo arremete con sus propias reglas. Una jungla que construye diversos mecanismos de defensa. Entre ellos, la locura.
Dinámicas sociales con sus colores locales acentúan exclusiones como valores agregados a la lógica del despojo institucional. Así es como Pierre Bourdieu manifestó en su obra, «La miseria en el mundo», los distintos niveles de miseria que influyen en las experiencias individuales. Una violencia simbólica que opera desde la mirada del rechazo por estética y contexto.
La discriminación voyeur que no habilita a un cambio de paradigma sino a una estigmatización compulsiva que limita la posibilidad de resiliencia.
La miseria en el mundo, tan cruel y perversa, agita el estancamiento para alcanzar la resignificación de un estado de ostracismo que no puede limitarse a la reducción de daños.
La lucha contra el narcotráfico está pendiente. Tan pendiente y manoseada como lo está el trabajo con los consumidores. Masa necesaria para los narcotraficantes que a la única ley que se apegan es a la del abuso. Un esquema al que le consta que la socialización con la droga es cada vez más temprana y primaria.
Historias de vida se recuestan con el espectro de la muerte para amanecer, si la droga así lo quiere, con la incertidumbre de un nuevo anzuelo.
Sociología del Narcotráfico
Bases. El catecismo criminal versus las contiendas imaginarias. Primera entrega.
La casualidad no entra en los márgenes de la metodología de la investigación. Que el continente americano sea una regadera de muertos aplica a su geografía. A la naturaleza. La materia prima entre amapolas que emergen en el triángulo de oro de Chihuahua, Durango y Sinaloa, hasta los campos de hojas de coca y las inmensas plantaciones de marihuana. Más las dotes naturales milenarias del Oriente Medio y Asia en su también triángulo dorado.
Un catecismo criminal con dogmas cobraba forma y sentido en los años 60.
Un proceso de secularización donde fueron perdiendo poder las instituciones tanto como sus influencias. El individuo se encaminaba hacia otros rumbos. Por etapas y plazos se ubicaba en el centro de la escena como polea de transmisión narcocriminal al observar cómo la droga se convertía en parte de la sociedad.
Una convivencia que versó entre el deseo, la resistencia y el negocio bajo un sistema de creencias objetivo que se mantiene intacto en el no temor a la legalización como acotamiento del negocio.
Una lluvia de muertos de Estados Unidos por consumo y los que pone el resto del continente por disputas territoriales, elevando la falta de percepción de riesgo y daño por consumo.
 No fue causal el desplazamiento del delito ni tampoco lo fueron sus distintas formas de organizarse en los países hasta llegar al hemisferio sur con un armado bajo fusión, dándole una idiosincrasia sumamente particular con los tonos del color local.
No fue causal el desplazamiento del delito ni tampoco lo fueron sus distintas formas de organizarse en los países hasta llegar al hemisferio sur con un armado bajo fusión, dándole una idiosincrasia sumamente particular con los tonos del color local.
Una audacia vocacional frente a la generosidad de la madre tierra y a la indisciplina de la subestimación de los distintos gobiernos conniventes. Facilitadores de bases esenciales.
Del polvo sagrado a sus derivados y nuevas marcas
Una estructura de consumidores acomodados fue la base fundacional del narcotráfico. Estructura de patológica exquisitez divisada por los sibaritas que, por aquel entonces, podían cortar manos si la droga se estiraba.
La naturaleza se repartía.
Círculos económicamente exclusivos marcaron el pulso cotidiano de la degradación en una esfera privada que con el paso del tiempo se manifestó públicamente voraz.
«A menor masividad, más costos económicos».
El derrame de la droga pasó del objetivo al hecho. Sujetos sujetados en términos de Althusser fueron las piezas claves para los planes arquitectónicos de un inmenso supermercado a cielo abierto que generó pertenencia y un sentimiento de inclusión distorsionado a los fines de la vida en sociedad.
La oferta comenzó a ser mucho más variada que la del polvo blanco. El cual tomó nuevas formas en la magia experimental rumbo a la consagración y constatación.
El narcotráfico con sus brazos tentaculares les vendió la fantasía de la igualdad. Ustedes y nosotros. Nosotros y ustedes sin atender que el ustedes tenía y tiene un doble valor siniestro: Valor de uso y valor de cambio.
“Prueba mi droga, muere, que luego vendrán otros”.
Sucede que el narcotráfico tiene su propia sociología. Una sociología que pasó por distintos estadios hasta encontrar sociedades implosionadas. Masturbadas en la dejadez de la falta de concientización y en la cultura del zafe.
Un tipo de implosión fácil de detectar para los voyeurs del universo narco que hallaron la forma de ser parte de los barrios con un simulacro de asistencialismo. Asistencialismo dulce con altos costos para hacer explotar el tejido social y en la explosión ver emerger la fortaleza del delito complejo. Al que se le dio todo y más.
Falta de prevención. De concientización. De tratamiento.
Se le dio omisiones conniventes y fertilidad territorial. “Adelante, están en su casa”. Las visitas se convirtieron en vecinos gracias a los estados del revés.
Se ayudó, desde la lógica del despojo, a desviar ciudadanos civiles, pero también uniformados.
Se sentaron las bases de la marginalidad criminal dispuesta a todo por una dosis.
La abstinencia prostibularia.
Las instituciones tergiversadas.
La creación del ecosistema narcocriminal fue bajando de México a Argentina forjando un continente de muertos. Disputas por mercados, por rutas, por espacios.
El ecosistema perfecto ante la mirada absorta y la simulación del horror que se sumaba a la administración de la DEA. Tan sobreactuada como sobrevaluada.
La astucia de la razón criminal supo servirse de una génesis: la pulsión de muerte de los individuos. Proyecto de muerte versus proyecto de poder. Aniquilación complementaria.
Un encanto filosófico de Hegel acomodado a un universo despiadado de rehenes en pugna.
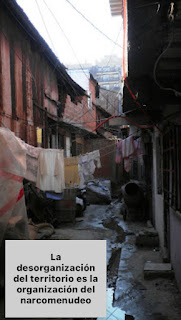
Se construyó la decadencia y con ella la degradación sin importar la generación. Así fue cómo emergieron los hijos de la droga en un mundo inmundo con instinto de muerte. Tánatos.
Sucede que el narcotráfico tuvo la emergencia de crecer y la urgencia de consagrarse como proyecto de poder. Ambas cosas las consiguió en tiempos divinos de miserabilidad estatal. Estados dedicados a reaccionar parcialmente pero no a prevenir. Entonces, cuando se detectó un mercado y sus rutas, ya aparecieron nuevos mercados y más vías de tráfico.
Es que aquellos que viven del negocio necesitan producir y reinventarse porque la demanda sube, decanta y en la decantación exige. Una exigencia que responde al aumento de consumidores que subestiman el deterioro cognitivo de la ingesta narcótica por los senderos interiores de su oscuro bosque.
La pulsión de vida que se apaga.
En el recorrido del año 2025 los investigadores también tenemos certezas y constataciones. La lucha contra el narcotráfico no fracasó porque no existió ni existe. Hay una vulgar administración de las distintas vertientes del crimen organizado que sortea muertos conforme a necesidades que devienen en pactos. Se verifica, a su vez, que el narcotráfico no es el problema. El problema son los vendedores de guerras imaginarias y golpes ficticios.
Una sociología de descomposición social y ponderación delictiva, cuyos procesos de cambio no hubiesen sido posibles sin la formación de protones inclinados a ser parte del negocio más rentable del mundo y más girado en términos bélicos ilusionistas.
La droga, un instrumento tan arraigado que condicionó las formas de actuar, pensar y sentir. Gestó una cosmovisión tal que los actores sociales que la combaten en espacios pequeños y los que la aprovechan chocan con una demanda mutante.
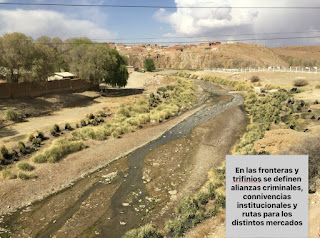
Convivir con la droga se convirtió en un hecho social iniciado en las fronteras del mundo.
Jamás Durkheim lo hubiese imaginado. Sin embargo, su método es fundamental para la observación, ya que la droga es ese elemento que en su figura mercantil puede ser tomado como aquello que condiciona y presiona a los individuos en diminutos terrenos, estallando una violencia urbana vista como un fenómeno de barbarie. Inhumano y cruel.
Una catequesis delictiva en donde los pecados forman del «encanto» interno del negocio con pocos espectros reales pero con amplios métodos, habiéndose perdido los códigos que alguna vez fueron ley: «Niños y mujeres, no».
La sociología del narcotráfico que solo es posible ser descripta desde el territorio se entrecruza con la sociología de la religión absorbiendo del maniqueísmo la opacidad y lo material. Una posición radical que no admite errores. Y el mal es percibido como el bien.
«Los muertos nos pertenecen y son nuestra bandera de poder», afirmó el delincuente sibarita en algún trifinio de los cónclaves sagrados.

Espacio publicitario
